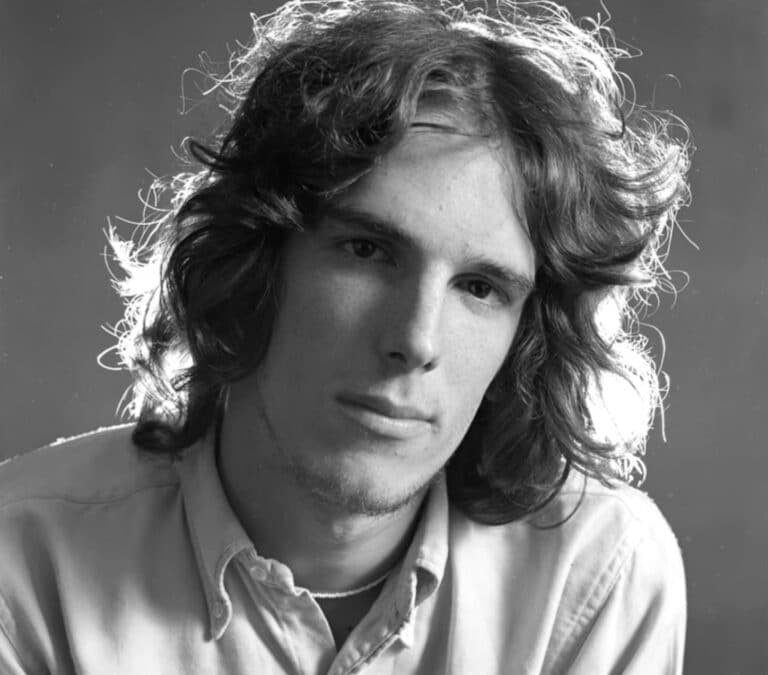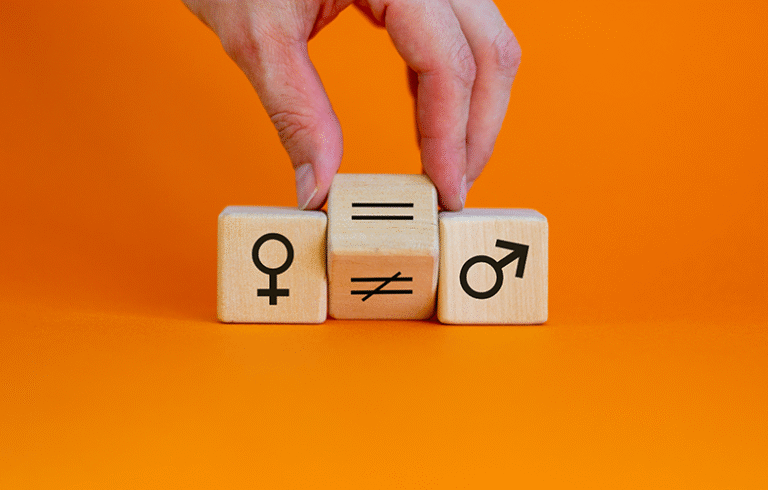La Iglesia, desde sus orígenes, ha sido perseguida y puesta a prueba en todo el planeta. Desde los mártires de Nerón en su primer siglo de vida, sus cientos de crucificados al costado de los caminos y sus antorchas humanas para iluminar fiestas nocturnas, hasta los cristianos en Irak y Siria en la actualidad, con la irrupción de los grupos yihadistas, las capillas distruidas y las familias expulsadas y asesinadas ante la negativa de convertirse al islam; desde la persecución de misioneros jesuitas en el Japón del siglo XVII con su prohibición por parte del régimen militar shogunato Tokugawa y las torturas a ciudadanos para conseguir apostasía, hasta la represión de la religión en la Unión Soviética y la deportación de sus practicantes a gulags (campos de trabajo forzado donde fueron exterminados millones de seres humanos a través del hambre, el frío, las enfermedades y la esclavitud); desde la decapitación masiva de obispos pasados por guillotina en la “honrada” Revolución Francesa, con sus brutales masacres a campesinos, confiscaciones de bienes a la Iglesia y expulsiones de órdenes religiosas, hasta la clandestinidad aún hoy de la Fe en la China moderna, donde hallamos curas encarcelados y hasta desaparecidos, cierres de templos, obligación de símbolos comunistas, rompimiento de relaciones diplomáticas con la Santa Sede y la pretendencia del control total del credo por parte del Estado…
Por lo visto, la declaración de guerra al Cuerpo místico de Cristo no es algo de ahora. Y es que lo dice el mismo Señor en el Evangelio: “Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,20), aunque pareciera que muchos no estuvieran de acuerdo con eso. Esa es la promesa que sostiene hoy a los católicos de Gaza, y la que hace que un sacerdote prefiera quedarse entre bombas y cadáveres antes que buscar la seguridad en otro lugar. Porque (y esto conviene recordarlo) la Iglesia no es un club de salvación individual; no existe para preservar la comodidad de los suyos. Su razón de ser es Cristo, y Cristo se queda hasta el final en medio del sufrimiento humano. Ser católico es la elección todos los días de un camino de sacrificio bajo la certeza absoluta de una recompensa eterna.


El sacerdote que rehúsa evacuar no está jugando al mártir; está siendo pastor, está eligiendo, únicamente por amor, abrazar la Palabra e imitar al Buen Pastor que “da la vida por sus ovejas” (Jn 10,11). ¿Alguien es capaz de dimensionar correctamente estas acciones? ¿Existe obra más digna que la de dar la vida, desinteresadamente, por amor al prójimo? Tenemos héroes entre nosotros ahora mismo, respirando el polvo de los escombros.
La respuesta de Israel ha sido llamarlo “error técnico”, un accidente de artillería. Raro viniendo de un ejército que se jacta de tener la tecnología militar más precisa y avanzada del mundo. Pero aun si aceptáramos ese relato, el hecho permanece: un templo fue profanado por la violencia del hombre. La enseñanza católica siempre defendió que los templos son “signos visibles del Cielo en la tierra” (Catecismo, 1180). Dañar una Casa del Padre no es sólo demoler ladrillos, es intentar arrancar la esperanza de los corazones que allí buscan refugio (incluso si decidimos no mencionar el hecho de que una operación semejante atenta contra civiles que rinden un culto que nada tiene que ver con el conflicto bélico que se está desarrollando). Y sin embargo, no lo logran. Lo dice San Pablo: “Somos atribulados en todo, pero no abatidos; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no aniquilados” (2 Co 4,8-9). Esas palabras se vuelven carne hoy en Gaza. La fe de quienes se quedan es un signo escandaloso para un mundo incrédulo que sólo entiende de especulación y supervivencia.
Algunos, incluso dentro de la Iglesia, pueden pensar que lo lógico es la retirada, salvar la vida física. Pero la prudencia cristiana no es cálculo de riesgos, es discernimiento en clave de trascendencia. Lo que está en juego aquí no es sólo la vida biológica, sino la fidelidad a la misión. ¿Qué sería de esos ancianos, de esos discapacitados, de esos niños, si la Iglesia los dejara huérfanos? ¿Qué Evangelio anunciaríamos si el mismo Jesús se desentendiera de sus más pequeños?
El Papa (ayer Francisco, hoy León XIV) lo entiende con claridad. No se trata de ideologías ni de geopolítica. Se trata de afirmar que hay un límite moral que ninguna guerra puede cruzar, y ese es el de la dignidad sagrada de cada persona humana (creada “a imagen de Dios” – Gn 1,27). Por eso el Magisterio condena la barbarie, venga de quien venga, y se planta como signo incómodo ante todos los poderes.
Y aquí está la enseñanza para nosotros los fieles laicos: no podemos reducir la fe a un ejercicio íntimo y cómodo. El cristianismo es radicalmente encarnado: Dios se hizo carne, y esa carne sigue sufriendo en Gaza, en cada niño mutilado, en cada anciana sin el “pan de cada día”, en cada familia que se aferra al Rosario en medio de las ruinas. Ahí está la verdadera presencia de Jesús crucificado. Y ahí debe estar su Sagrada Esposa.
La lección es clara: en un mundo que huye del dolor y para el cual “la palabra de la cruz es locura” (1 Co 1,18), la Doctrina católica sigue recordando que el amor verdadero no se mide por lo que evita, sino por lo que soporta. La única esperanza del hombre está en Dios, y la única Iglesia fundada por Jesucristo permanece en pie como faro en medio de la tormenta, invitándonos incluso a “completar en nuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su Cuerpo que es la Iglesia” (Co 1,24). El sacerdote que se queda en Gaza y decide no acatar las órdenes de un Estado genocida, no está solo, está con el Redentor, y por eso está con todos nosotros, y por eso es salvo. En su gesto humilde, en su negativa a desertar, nos recuerda la verdad más elemental de la fe: que aunque tiemblen las ciudades y caigan los muros, Dios no abandona a su pueblo.