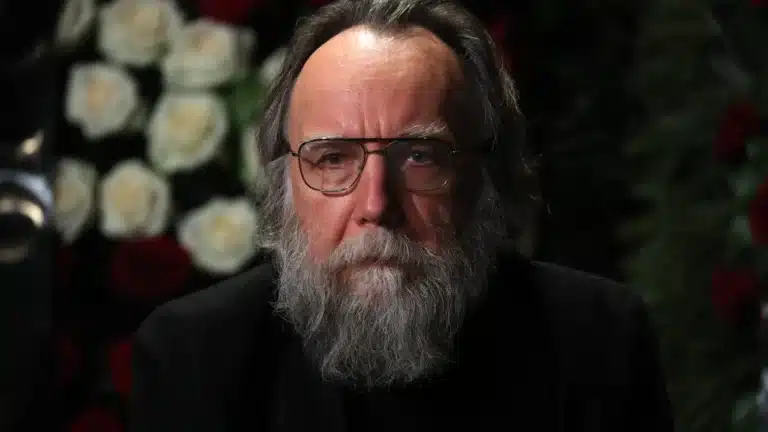Friedrich Wilhelm Nietzsche
La genealogía de la moral (1887)
Esta obra, publicada en 1887, está escrita a modo de ensayo, apartándose con ello Nietzsche del estilo aforístico que caracteriza la mayoría de sus escritos. Fue concebido como uno de los trabajos preparatorios para la transmutación de todos los valores. Está divida en tres partes: la primera se ocupa de la distinción entre «bueno» y «malo»; la segunda analiza la génesis de la «mala conciencia» y conceptos similares; la tercera critica los ideales ascéticos y anuncia el ideal del superhombre. En el fragmento que presentamos a continuación, correspondiente a la segunda parte, nos explica la génesis de la «mala conciencia».
(…)
4
Pero ¿cómo vino al mundo esa otra «cosa sombría», la consciencia de la culpa, toda la «mala conciencia»? -Y con esto volvemos a nuestros genealogistas de la moral. Dicho una vez más -¿o es que todavía no lo he dicho?-: éstos no sirven para nada. Una experiencia propia, meramente «moderna», de cinco palmos de larga; ningún conocimiento, ninguna voluntad de conocer el pasado; y menos aún un instinto histórico, una «segunda visión», necesaria justamente aquí -y, sin embargo, hacer historia de la moral: es obvio que esto tiene que abocar a resultados cuya relación con la verdad es algo más que frágil. Esos genealogistas de la moral habidos hasta ahora, ¿se han imaginado, aunque sólo sea de lejos, que, por ejemplo, el capital concepto moral «culpa» (Schuld) procede del muy material concepto «tener deudas» (Schulden) ? ¿O que la pena en cuanto compensación se ha desarrollado completamente al margen de todo presupuesto acerca de la libertad o falta de libertad de la voluntad? -y esto hasta el punto de que, más bien, se necesita siempre un alto grado de humanización para que el animal «hombre» comience a hacer aquellas distinciones, mucho más primitivas, de «intencionado», «negligente», «casual», «imputable», y, sus contrarios, y a tenerlos en cuenta al fijar la pena. Ese pensamiento ahora tan corriente y aparentemente tan natural, tan inevitable, que se ha tenido que adelantar para explicar cómo llegó a aparecer en la tierra el sentimiento de la justicia, «el reo merece la pena porque habría podido actuar de otro modo», es de hecho una forma alcanzada muy tardíamente, más aún, una forma refinada del juzgar y razonar humanos; quien la sitúa en los comienzos, yerra toscamente sobre la psicología de la humanidad más antigua. Durante el más largo tiempo de la historia humana se impusieron penas no porque al malhechor se le hiciese responsable de su acción, es decir, no bajo el presupuesto de que sólo al culpable se le deban imponer penas: -sino, más bien, a la manera como todavía ahora los padres castigan a sus hijos, por cólera de un perjuicio sufrido, la cual se desfoga sobre el causante, -pero esa cólera es mantenida dentro de unos límites y modificada por la idea de que todo perjuicio tiene en alguna parte su equivalente y puede ser realmente compensado, aunque sea con un dolor del causante del perjuicio. ¿De dónde ha sacado su fuerza esta idea antiquísima, profundamente arraigada y tal vez ya imposible de extirpar, la idea de una equivalencia entre perjuicio y dolor? Yo ya lo he adivinado: de la relación contractual entre acreedor y deudor, que es tan antigua como la existencia de «sujetos de derechos» y que, por su parte, remite a las formas básicas de compra, venta, cambio, comercio y tráfico.
5
Como puede ya esperarse tras lo anteriormente señalado, el representarse esas relaciones contractuales despierta, en todo caso, múltiples sospechas y oposiciones contra la humanidad más antigua, que creó o permitió tales relaciones. Cabalmente es en éstas donde se hacen promesas; cabalmente es en éstas donde se trata de hacer una memoria a quien hace promesas; cabalmente será en ellas, es lícito sospecharlo con malicia, donde habrá un yacimiento de lo duro, de lo cruel, de lo penoso. El deudor, para infundir confianza en su promesa de restitución, para dar una garantía de la seriedad y la santidad de su promesa, para imponer dentro de sí a su conciencia la restitución como un deber, como una obligación, empeña al acreedor, en virtud de un contrato, y para el caso de que no pague, otra cosa que todavía «posee», otra cosa sobre la que todavía tiene poder, por ejemplo su cuerpo, o su mujer, o su libertad, o también su vida (o, bajo determinados presupuestos religiosos, incluso su bienaventuranza, la salvación de su alma, y, en última instancia, hasta la paz en el sepulcro; así ocurría en Egipto, donde ni siquiera en el sepulcro encontraba el cadáver del deudor reposo ante el acreedor, -de todos modos, precisamente entre los egipcios ese reposo tenía también cierta importancia). Pero muy principalmente el acreedor podía irrogar al cuerpo del deudor todo tipo de afrentas y de torturas, por ejemplo cortar de él tanto como pareciese adecuado a la magnitud de la deuda: -y basándose en este punto de vista, muy pronto y en todas partes hubo tasaciones precisas, que en parte se extendían horriblemente hasta los detalles más nimios, tasaciones, legalmente establecidas, de cada uno de los miembros y partes del cuerpo. Yo considero ya como un progreso, como prueba de una concepción jurídica más libre, más amplia en sus cálculos, más romana, el que la legislación romana de las Doce Tablas estableciese que resultaba indiferente el que los acreedores cortasen un poco más o un poco menos en tales casos, si plus minusve secuerunt, ne fraude esto [corten más o menos, no sea fraude]. Aclarémonos la lógica de toda esta forma de compensación: es bastante extraña. La equivalencia viene dada por el hecho de que, en lugar de una ventaja directamente equilibrada con el perjuicio (es decir, en lugar de una compensación en dinero, tierra, posesiones de alguna especie), al acreedor se le concede, como restitución y compensación, una especie de sentimiento de bienestar, -el sentimiento de bienestar del hombre a quien le es lícito descargar su poder, sin ningún escrúpulo, sobre un impotente, la voluptuosidad de «faire le mal pour le plaisir de le faire» [de hacer el mal por el placer de hacerlo], el goce causado por la violentación: goce que es estimado tanto más cuanto más hondo y bajo es el nivel en que el acreedor se encuentra en el orden de la sociedad, y que fácilmente puede presentársele como un sabrosísimo bocado, más aún, como gusto anticipado de un rango más alto. Por medio de la «pena» infligida al deudor, el acreedor participa de un derecho de señores: por fin llega también él una vez a experimentar el exaltador sentimiento de serle lícito despreciar y maltratar a un ser como a un «inferior» -o, al menos, en el caso de que la auténtica potestad punitiva, la aplicación de la pena, haya pasado ya a la «autoridad», el verlo despreciado y maltratado. La compensación consiste, pues, en una remisión y en un derecho a la crueldad.
6
En esta esfera, es decir, en el derecho de las obligaciones es donde tiene su hogar nativo el mundo de los conceptos morales «culpa» (Schuld), «conciencia», «deber», «santidad del deber», -su comienzo, al igual que el comienzo de todas las cosas grandes en la tierra, ha estado salpicado profunda y largamente con sangre. ¿Y no sería lícito añadir que, en el fondo, aquel mundo no ha vuelto a perder nunca del todo un cierto olor a sangre y a tortura? (ni siquiera en el viejo Kant: el imperativo categórico huele a crueldad… ) Ha sido también aquí donde por vez primera se forjó aquel siniestro y tal vez ya indisociable engranaje de las ideas «culpa y sufrimiento». Preguntemos una vez más: ¿en qué medida puede ser el sufrimiento una compensación de «deudas»? En la medida en que hacer-sufrir produce bienestar en sumo grado, en la medida en que el perjudicado cambiaba el daño, así como el desplacer que éste le producía, por un extraordinario contra-goce: el hacer-sufrir, -una auténtica fiesta, algo que, como hemos dicho, era tanto más estimado cuanto más contradecía al rango y a la posición social del acreedor. Esto lo hemos dicho como una suposición: pues, prescindiendo de que resulta penoso, es difícil llegar a ver el fondo de tales cosas subterráneas; y quien aquí introduce toscamente el concepto de «venganza», más que facilitarse la visión, se la ha ocultado y oscurecido (-la venganza misma, en efecto, remite cabalmente al mismo problema: «¿cómo puede ser una satisfacción el hacer sufrir?»). Repugna, me parece, a la delicadeza y más aún a la tartufería de los mansos animales domésticos (quiero decir, de los hombres modernos, quiero decir, de nosotros) el representarse con toda energía que la crueldad constituye en alto grado la gran alegría festiva de la humanidad más antigua, e incluso se halla añadida como ingrediente a casi todas sus alegrías; el imaginarse que por otro lado su imperiosa necesidad de crueldad se presenta como algo muy ingenuo, muy inocente, y que aquella humanidad establece por principio que precisamente la «maldad desinteresada» (o, para decirlo con Spinoza, la sympathia malevolens [simpatía malévola]) es una propiedad normal del hombre-: ¡y, por tanto, algo a lo que la conciencia dice sí de todo corazón! Un ojo más penetrante podría acaso percibir, aun ahora, bastantes cosas de esa antiquísima y hondísima alegría festiva del hombre; en Más allá del bien y del mal, págs. 117 y ss. (aforismo 197 y ss.), y ya antes en Aurora, págs. 17, 68, 102 (aforismos 18, 77 y 113), yo he apuntado, con dedo cauteloso, hacia la espiritualización y «divinización» siempre crecientes de la crueldad, que atraviesan la historia entera de la cultura superior (y tomadas en un importante sentido incluso la constituyen). En todo caso, no hace aún tanto tiempo que no se sabía imaginar bodas principescas ni fiestas populares de gran estilo en que no hubiese ejecuciones, suplicios, o, por ejemplo, un auto de fe, y tampoco una casa noble en que no hubiese seres sobre los que poder descargar sin escrúpulos la propia maldad y las chanzas crueles (-recuérdese, por ejemplo, a Don Quijote en la corte de la duquesa: hoy leemos el Don Quijote entero con un amargo sabor en la boca, casi con una tortura, pero a su autor y a los contemporáneos del mismo les pareceríamos con ello muy extraños, muy oscuros, -con la mejor conciencia ellos lo leían como el más divertido de los libros y se reían con él casi hasta morir). Ver sufrir produce bienestar; hacer sufrir, más bienestar todavía -ésta es una tesis dura, pero es un axioma antiguo, poderoso, humano-demasiado humano, que, por lo demás, acaso suscribirían ya los monos; pues se cuenta que, en la invención de extrañas crueldades, anuncian ya en gran medida al hombre y, por así decirlo, lo «preludian». Sin crueldad no hay fiesta: así lo enseña la más antigua, la más larga historia del hombre – ¡y también en la pena hay muchos elementos festivos!-
F. W. Nietzsche, «La genealogía de la moral», Alianza Editorial, Madrid, 1972 (Según la versión de Andrés Sánchez Pascual)