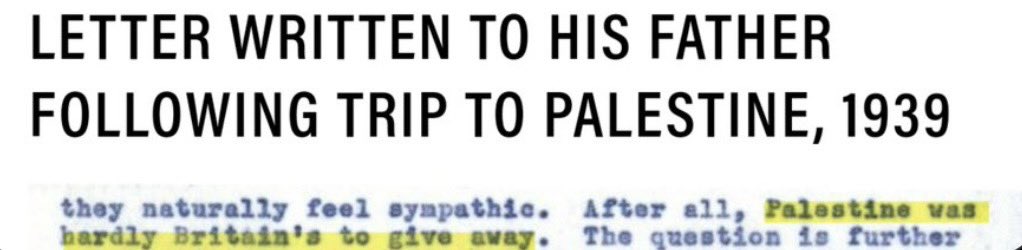El joven Kennedy en Tierra Santa demostraba ya en 1939 una claridad moral frente a las sombras del colonialismo y la guerra. un diagnóstico precoz del conflicto que cambiaría Medio Oriente.
En el año 1939, John Fitzgerald Kennedy, con apenas 22 años, realizaba un viaje por Europa y Medio Oriente. Recién graduado de la Universidad de Harvard y con una mentalidad ávida de comprensión política e histórica, visitó Palestina en el marco del Mandato Británico, cuando la región se hallaba envuelta en tensiones crecientes entre la población árabe y la inmigración judía.
Lo que registró en una carta dirigida a su padre, Joseph P. Kennedy Sr. —entonces embajador de EEUU en el Reino Unido— es, hoy en día, un documento revelador. No sólo por las ideas allí contenidas, sino por lo que anticipa del pensamiento geopolítico de quien, dos décadas más tarde, se convertiría en presidente de EEUU.
Una carta reveladora
En la misiva, escrita poco después de su paso por Tierra Santa, JFK expone con aguda observación las contradicciones del Mandato Británico, la transformación de la tierra por parte de los colonos judíos y el profundo malestar de la población árabe, que percibía la pérdida de su territorio ancestral. “Palestina difícilmente era algo que Gran Bretaña tuviera derecho a regalar”, escribió. Una frase que condensa una crítica temprana al colonialismo y a las promesas contrapuestas que los británicos hicieron a judíos y árabes durante la Primera Guerra Mundial.
Kennedy admiró los logros materiales del proyecto sionista: carreteras, kibutzim, escuelas y centros agrícolas desarrollados por inmigrantes europeos, muchos de ellos refugiados del nazismo. Reconoció en ellos un idealismo genuino y una capacidad de trabajo formidable.
Sin embargo, también detectó una actitud que le resultaba preocupante: “nunca vi dos grupos más reacios a trabajar en una solución que tenga algo de esperanza de éxito”, escribió, refiriéndose a las tensiones crecientes entre ambas comunidades. A su juicio, el nacionalismo judío mostraba una clara voluntad de hegemonía, con la intención de convertir a Jerusalén en su capital y expandirse incluso hacia Transjordania.





En la carta, JFK comienza con una introducción al conflicto Palestino:
“Querido Papá: pensé que debería escribirte mis impresiones sobre Palestina mientras aún están frescas en mi mente, aunque tú, sin duda —si conozco a los judíos— ya conoces la “historia completa””.
Describe luego las promesas británicas contradictorias —la correspondencia McMahon a los árabes, y la Declaración Balfour a los judíos— como una fuente central del conflicto, señalando que la solución del White Paper de 1939 «teóricamente presentaba una buena solución, pero simplemente no funcionaría».
JFK sintetiza las posturas de ambos bandos:
-
Los árabes rechazan el plan por el cronograma indefinido y la inmigración continua.
-
Los judíos lo rechazan porque les niega la dominación total, les impide colonizar Transjordania y reduce sus expectativas nacionales.
Sobre el papel británico afirma:
“Palestina difícilmente era algo que Gran Bretaña tuviera derecho a regalar. La simpatía de la gente en el terreno parece estar con los árabes… no solo porque algunos grupos judíos han mostrado una actitud desafortunadamente arrogante e intransigente, sino porque, después de todo, el país ha sido árabe durante cientos de años”.
También registra un incidente que presenció:
“Se detuvieron 13 bombas en mi última noche allí, todas en el barrio judío y provocadas por judíos. Lo irónico es que los terroristas judíos bombardearon sus propias líneas telefónicas y conexiones eléctricas y al día siguiente llamaron frenéticamente a los británicos para que vinieran a arreglarlas. Por cierto, me volví más pro‑británico durante esa visita en Jerusalén, porque creo que los hombres en el terreno están haciendo un buen trabajo”.
Empatía hacia los árabes
Kennedy demostró una sorprendente empatía hacia los árabes palestinos, especialmente para alguien de su posición social y origen. Señaló que la simpatía generalizada de los pueblos de la región se inclinaba hacia ellos, por tratarse de los habitantes históricos de la tierra. También destacó que si hubieran tenido el capital que poseían los colonos judíos, probablemente habrían logrado un progreso similar.
Es importante resaltar que este joven norteamericano no redujo el conflicto a una simple disputa religiosa o étnica, sino que lo entendió como un problema político derivado de una imposición externa. La crítica a los británicos fue clara: las promesas de independencia hechas a los árabes, en la famosa correspondencia McMahon-Hussein, se contradijeron con la Declaración Balfour de 1917, que prometía un hogar nacional para los judíos en Palestina. Una doble diplomacia que, según Kennedy, sembró resentimientos profundos.
Una solución anticipada: partición y Jerusalén independiente
En su carta, JFK sugirió lo que con el tiempo sería el núcleo del Plan de Partición de la ONU en 1947: una división del territorio en dos estados separados para judíos y árabes, y un estatus especial para Jerusalén bajo control internacional o independiente. Aunque lo describió como una salida “no ideal”, consideró que era la única vía posible para evitar un conflicto prolongado.
Ese análisis, realizado con apenas 22 años, demuestra una comprensión madura y estratégica del conflicto, basada en la observación directa, más que en ideologías prefijadas.
“Romper el territorio en dos distritos autónomos otorgando a cada uno autogobierno, y mantener Jerusalén como una unidad independiente”.
El contraste con su padre: Joseph P. Kennedy Sr.
La carta de John F. Kennedy adquiere un matiz aún más interesante cuando se la compara con las opiniones de su padre, Joseph P. Kennedy Sr. Figura destacada del establishment estadounidense y diplomático clave en tiempos de entreguerras, Joseph era conocido por sus posturas conservadoras y por un antisemitismo que ha sido ampliamente documentado por historiadores.
Joseph expresó en varias ocasiones opiniones duramente críticas hacia los judíos. Consideraba que eran una “raza problemática” y llegó a justificar, de manera tácita, la violencia antisemita en Europa. Frente a la llamada “Kristallnacht” —la noche de los cristales rotos— en la Alemania nazi, habría comentado que los judíos “se lo habían buscado”. Estas opiniones no solo marcaron su pensamiento privado, sino también su postura pública ante el conflicto palestino.
Como embajador en Londres, Joseph mantuvo conversaciones con representantes sionistas en 1939. Si bien reconocía la simpatía estadounidense hacia los judíos perseguidos, veía con desdén el reclamo de una patria nacional y consideraba “inevitable” la necesidad de restringir su inmigración hacia Palestina, en sintonía con la política británica del Libro Blanco de ese año.
Según Harvey Klemmer, uno de los asesores de Kennedy en la embajada, este solía referirse a los judíos como «judíos» o «sabios». Kennedy supuestamente le dijo a Klemmer: «Algunos judíos están bien, Harvey, pero como raza son un desastre. Arruinan todo lo que tocan». Cuando Klemmer regresó de un viaje a Alemania e informó sobre el patrón de vandalismo y ataques nazis contra judíos, Kennedy respondió: «Bueno, ellos mismos se lo buscaron».
El 13 de junio de 1938, Kennedy se reunió en Londres con Herbert von Dirksen, embajador alemán en el Reino Unido, quien afirmó a su regreso a Berlín que Kennedy le había dicho que «no era tanto el hecho de que quisiéramos deshacernos de los judíos lo que era tan perjudicial para nosotros, sino más bien el fuerte clamor con el que acompañamos este propósito. [Kennedy] mismo comprendía plenamente nuestra política judía». La principal preocupación de Kennedy con actos tan violentos contra los judíos alemanes como la Noche de los Cristales Rotos era que generaban mala publicidad en Occidente para el régimen nazi, una preocupación que comunicó en una carta a Charles Lindbergh.
Kennedy tenía una estrecha amistad con la vizcondesa Astor, y su correspondencia está repleta de declaraciones antisemitas. Según Edward Renehan:
«Tan ferozmente anticomunistas como antisemitas, Kennedy y Astor consideraban a Adolf Hitler una solución bienvenida a ambos «problemas mundiales» (frase de Nancy). … Kennedy respondió que esperaba que los «medios judíos» en EEUU se convirtieran en un problema, que los «expertos judíos en New York y Los Ángeles» ya estaban haciendo ruido con la intención de «prenderle fuego a la mecha del mundo»».
Para agosto de 1940, a Kennedy le preocupaba que un tercer mandato del presidente Roosevelt significara la guerra. El biógrafo Laurence Leamer, en The Kennedy Men: 1901–1963, informa: «Joe creía que Roosevelt, Churchill, los judíos y sus aliados manipularían a Estados Unidos para que se acercara al Armagedón». Sin embargo, Kennedy apoyó el tercer mandato de Roosevelt a cambio de su promesa de apoyar a Joseph Kennedy Jr. en su candidatura a gobernador de Massachusetts en 1942. Sin embargo, incluso durante los meses más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, Kennedy se mantuvo más receloso de prominentes judíos estadounidenses, como el juez asociado Felix Frankfurter, que de Hitler.
Kennedy le dijo al periodista Joe Dinneen:
«Es cierto que tengo una mala opinión de algunos judíos, tanto en cargos públicos como en la vida privada. Eso no significa que crea que deban ser exterminados de la faz de la Tierra. Los judíos que se aprovechan injustamente de ser una raza perseguida no ayudan mucho. Publicitar los ataques injustos contra los judíos puede ayudar a remediar la injusticia, pero difundir constantemente el problema solo sirve para mantenerlo vivo en la mente del público».
Una visión más amplia
El contraste generacional entre padre e hijo es significativo. Mientras Joseph Kennedy expresaba una visión eurocentrista, centrada en preservar el orden imperial, su hijo John mostraba una sensibilidad política más sofisticada, interesada por las raíces del conflicto y abierta a soluciones negociadas.
Esa carta no sólo evidencia la capacidad de observación de un joven que más tarde navegaría conflictos globales como la crisis de los misiles en Cuba o la guerra de Vietnam; también permite vislumbrar una ética de la responsabilidad, anclada en la necesidad de justicia y reconocimiento para pueblos oprimidos. Pero también es cierto que no quedaron dudas de su choque con el gobierno de Israel durante su presidencia por diversas cuestiones de influencia en EEUU y el programa nuclear israelí.